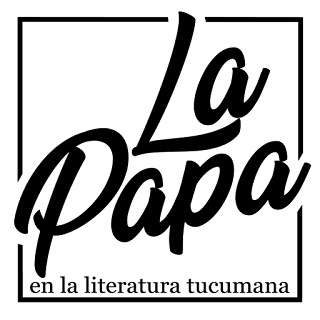Siempre hubo una tristeza inexplicable en mí, algo que me atrapaba desde adentro y tiraba como un ancla. Procuraba deshacerme de ella con sonrisas que iba exagerando hasta convertirlas en carcajadas. Pero esa tristeza estaba afincada en un rincón de mi mirada, en un gesto distraído o en el reflejo en una ventana. No podía desnudarme completamente de ella. Me asaltaba en los mejores momentos, con un recuerdo o una imagen o una palabra y activaba las lágrimas (pequeñas, casi imperceptibles) y arruinaba las fotos, los mensajes, los movimientos. Una mañana, al levantarme, como cada día, dejé de sentirla. Corrí a mirarme a un espejo. Y no estaba. No. Había desaparecido de la superficie. Pero, sabía (ella sabía y yo sabía) que estaba ahí, acechando, y que, cuando menos la esperara, arremetería con furia. Mirando a esa mujer con una tristeza envuelta en el cabello, me prometí que dejaría de temerle al miedo del crecimiento de la tristeza. La sacudí y la arrojé al cesto de la basura....